En algún momento, mientras estiraba el cogote para empujar un pedazo de pizza reseca, Williams Burro tuvo que levantar la mirada del plato en dirección a la incipiente telaraña que estaba tejiendo laboriosamente el artrópodo arriba del cuadro y preguntarse cómo andaba Ernesto. Desde ahí que lo llama Ernesto. Un hallazgo puramente nominal atravesado por un atracón de mozzarella que en ese momento no le pareció obra de un talento inusitado, pero bueno, tampoco hizo mucho para remediarlo. Yo le hubiera puesto Pipo. De haberme recuperado de la distracción hubiera optado por el apodo de un amigo fumón que sube y baja las escaleras motorizado por impulsos similares a los de Ernesto.
 Williasm Burro desde hace dos años convive con Ernesto. Cuando vuelve del trabajo lo primero que hace es alzar la cabeza e intentar localizarlo. A simple vista, la telaraña que construyó su huésped no obedece a un patrón de diseño. Es una mancha inclasificable que se extiende entre la pared y el marco del cuadro. Pero Ernesto no es un póster enmarcado arriba de la puerta, o la cara impresa en una remera, Ernesto es una mascota en libertad ambulatoria, un zapatazo de Damocles que pende sobre su cabeza.
Williasm Burro desde hace dos años convive con Ernesto. Cuando vuelve del trabajo lo primero que hace es alzar la cabeza e intentar localizarlo. A simple vista, la telaraña que construyó su huésped no obedece a un patrón de diseño. Es una mancha inclasificable que se extiende entre la pared y el marco del cuadro. Pero Ernesto no es un póster enmarcado arriba de la puerta, o la cara impresa en una remera, Ernesto es una mascota en libertad ambulatoria, un zapatazo de Damocles que pende sobre su cabeza.
De ser como lo definió Yolanda, con ese hallazgo puramente nominal atravesado por el atracón de mozzarella cuando levantó la mirada del plato en dirección a la incipiente telaraña que estaba tejiendo laboriosamente el artrópodo arriba del cuadro y no tuvo mejor idea que definir su género y su nomenclatura preguntando ante la indiferencia exasperante de Williams Burro cómo andaba Ernesto y no cómo estaba Martita... es decir, si es macho a esta altura le parece un poco puto. Nunca lo vio introducir el espermatóforo con sus pedipalpos en las vías sexuales de alguna dama. Tampoco tuvo pareja, amistades o interacciones con otros seres vivos a excepción de las estrictamente necesarias que se desprenden de las acciones que emprende contra los insectos, o mejor, de las agresiones que emprende contra los insectos y las voces, porque no le queda otra alternativa que convivir con ellas, señalándolo, nombrándolo desde los sillones que se encuentran debajo. No mantiene relaciones cordiales con el entorno. Él tampoco. Cuando viaja extraña sus cosas, su cama, sus libros y los ruidos de las veinticinco parejas de cucarachas con sus proles que conviven en emergencia habitacional.
El fumigador tiene prohibida la entrada. No comulga con sus medidas draconianas. Cuando el administrador toma disposiciones de conjunto referidas al despoblamiento de insectos y manda al fumigador a tocarle el timbre un sábado a las 8:30, Williams Burro no abre, no piensa en abrir. Pero tres veces le golpea la puerta, y el repiqueteo machacón de las tres andanadas de golpecitos espaciadas cada veinte segundos ponen nervioso a cualquiera. Entonces abre y alzando un brazo señala el departamento de al lado. Las cucarachas están todas en el 22, dice. Cucarachas de un metro cincuenta, aclara. El petiso le contesta con una risita nerviosa y él cierra dando un portazo.
En el 22 hay tres inquilinos. Abuelo. Hija. Nieto. El cadáver insepulto del roedor de Itatí. Una india transculturizada que bajó de Corrientes flotando en un camalote y alta llanta, el troglodita analfabeto con poder de análisis de un matarife que escucha cumbia de la mañana a la noche.
 Ernesto se esconde para pasar inadvertido. Aun así, no descuida el hilo de seda que monitoriza las vibraciones. Tañe el hilo con una pata izquierda. Cuando capta alguna transmisión sale disparado en dirección al insecto que cayó en desgracia. Antes de lanzar el golpe letal estudia el tamaño de la presa y se detiene a la espera de una señal imperceptible. Si estima que es el momento adecuado, se abalanza sobre el bicho y lo paraliza con un pinchazo en la nuca, pero sólo si el insecto que quedó adherido a la telaraña que tejió laboriosamente el artrópodo Ernesto hace más de dos años entre la pared y el marco superior del cuadro titulado “cuadro amarillo con auto chocado”, es de dimensiones considerables. De lo contrario, si es del tipo de insecto insignificante pasa a recolectarlo cuando tiene ganas o deseos frugales, como un jardinero que pasa sus días erradicando malas hierbas.
Ernesto se esconde para pasar inadvertido. Aun así, no descuida el hilo de seda que monitoriza las vibraciones. Tañe el hilo con una pata izquierda. Cuando capta alguna transmisión sale disparado en dirección al insecto que cayó en desgracia. Antes de lanzar el golpe letal estudia el tamaño de la presa y se detiene a la espera de una señal imperceptible. Si estima que es el momento adecuado, se abalanza sobre el bicho y lo paraliza con un pinchazo en la nuca, pero sólo si el insecto que quedó adherido a la telaraña que tejió laboriosamente el artrópodo Ernesto hace más de dos años entre la pared y el marco superior del cuadro titulado “cuadro amarillo con auto chocado”, es de dimensiones considerables. De lo contrario, si es del tipo de insecto insignificante pasa a recolectarlo cuando tiene ganas o deseos frugales, como un jardinero que pasa sus días erradicando malas hierbas.
Aprieto los ojos y espero a que se apague la alarma de un auto para seguir adelante…
El huésped de Williams Burro sale poco y sólo con el fin de alimentarse. No conoce bicho más antisocial ni cazador más solitario. Sale cuando no hay extraños, detesta a los invitados u otra voz que no sea la de él. Pasa el día al acecho o generando reacciones rápidas, y la noche trabajando a cielo abierto. Come y descarta durante el día; teje, come y descarta durante la noche. Saca la basura entre las 10 pm y las 4 am rigurosamente. Mantiene la red en condiciones de higiene ejemplares, a excepción del patio trasero. El cementerio de los insectos está lleno de cadavercitos.
En invierno sale únicamente cuando enciende la estufa. No sabe si se sofoca a raíz del calor que va subiendo lentamente desde el tiro balanceado por detrás del bastidor, o el invierno raciona el aprovisionamiento de insectos, primero tornando infructuosas las incursiones nocturnas en busca de alimento y después adormeciendo los impulsos diurnos hasta entrada la primavera. Su mayor proeza fue hacia finales del verano cuando atrapó una langosta que lo duplicaba en tamaño; pasó 28 horas trabajando sobre el cadáver como un taxidermista. Cuando concluyó, la arrojó al vacío. Williams Burro escuché el impacto pedregoso del cuerpo desecado de la langosta contra el parquet y alzó la mirada con un latigazo cervical. La había arrastrado hacia los lindes de la telaraña y sin más dilaciones, tirado a la basura. Después engordó exageradamente y estuvo una semana sin salir de la cueva.
Williasm Burro mira a Ernesto. Le sorprende su longevidad. Piensa en la tenacidad de un espíritu imperturbable, en su vida que pende de un hilo. Le dice: Todo es lo que parece poco, Ernesto. De esa abstracción salta a otra y después a otra y en algún momento se da cuenta que no tiene, ni tuvo, ni va a tener alma. Esa cosa medio inmunda que trajeron flotando en barco de España con la firme convicción de asistir a los indios, de engrandecer la comunidad católica de habla castellana; una camiseta que no se pone, ni se puso, ni se va a poner. Entonces sí, le queda bien el nombre Ernesto.
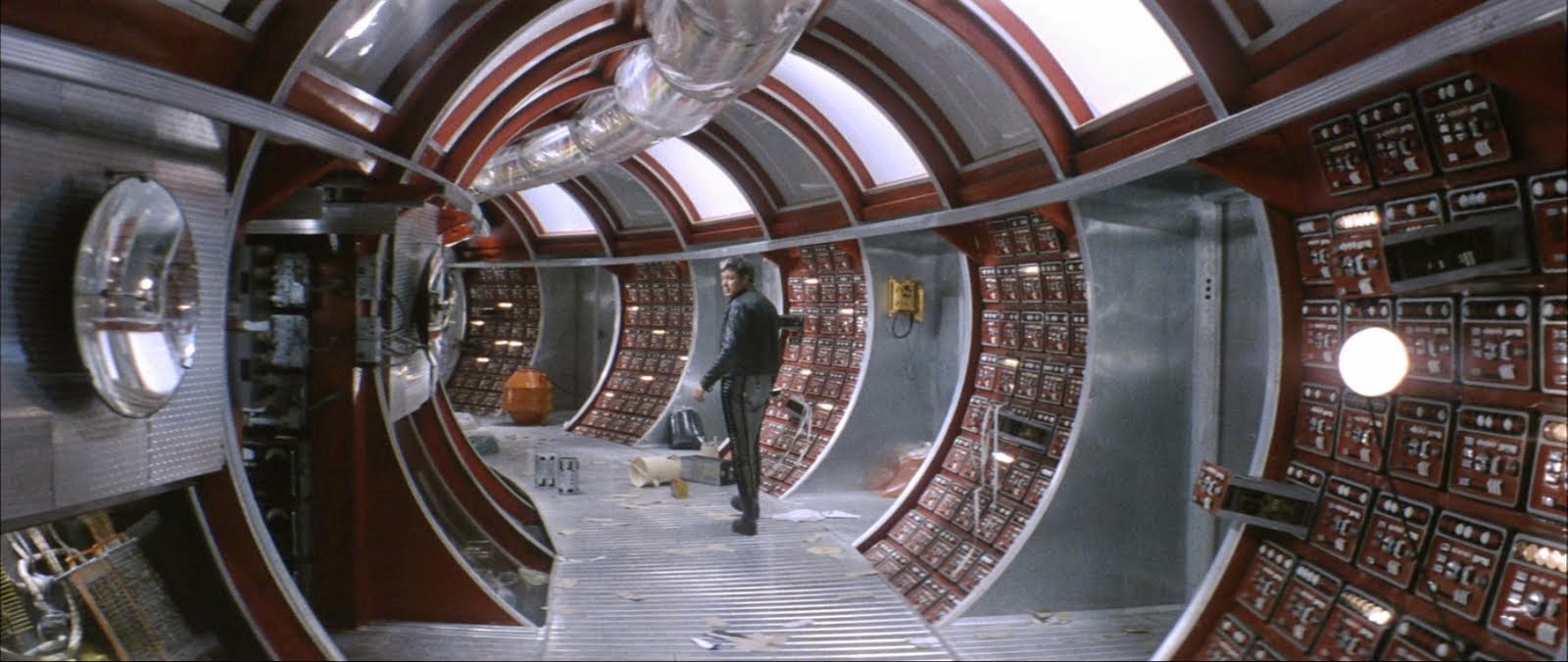









.jpg)
.JPG)